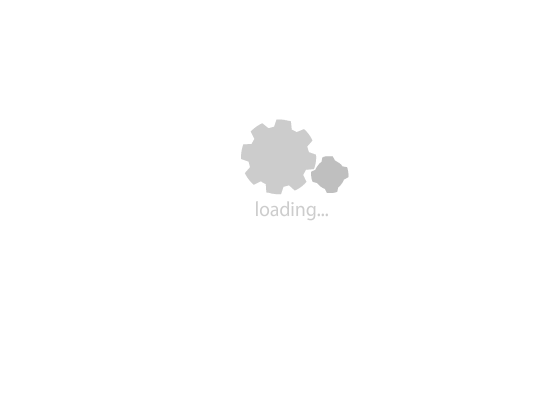A+
A-
EL FRUTO
un Cuento de
Pedraza Pablo Alejandro
A mi Abuelo
Dante recibió un mensaje de su padre, Vincenzo Gherardi, quien llevaba varias horas extraviado. Se excusó en el trabajo y se dirigió de inmediato a su encuentro, a diez cuadras de allí, en el centro de la ciudad. Salió enseguida del edificio y esperaba poder tomar un taxi, pero el tránsito estaba imposible. Maldijo su suerte y apresuró el paso, lidiando con el mar de transeúntes que desbordaba a las angostas calles parisinas.
Llegó al enorme sitio considerablemente agitado, pero al ver a su padre a lo lejos, sentado y tan distendido en aquel lugar, no pudo más que alegrarse. Antes de ir a su encuentro, se tomó unos segundos para recobrar el aliento y disipar de su rostro la pálida expresión de susto que traía.
Luego, se acercó despacio y lo miró con detenimiento. Llevaba, en pleno septiembre, un gastado jersey rojo con motivos navideños, pantalón oscuro abrochado por encima de la cintura, calcetines con rombos y pantuflas. Se había acomodado en una lujosa butaca blanca junto a una pequeña mesa redonda, en el sector de la patisserie. Lo acompañaban en sus pensamientos el aroma tentador de un café noisette y un croissant aún intacto. Sobre la misma mesa, a un lado, se encontraban sus dos objetos más preciados: un antiguo y grueso cuaderno de tapa roja, y una pluma estilográfica Montblanc, que era toda una exquisitez. Solo dos personas, además del viejo, habían escrito y leído las páginas de aquel libro: su padre Domenico y su abuelo Aurelio.
Luego, se acercó despacio y lo miró con detenimiento. Llevaba, en pleno septiembre, un gastado jersey rojo con motivos navideños, pantalón oscuro abrochado por encima de la cintura, calcetines con rombos y pantuflas. Se había acomodado en una lujosa butaca blanca junto a una pequeña mesa redonda, en el sector de la patisserie. Lo acompañaban en sus pensamientos el aroma tentador de un café noisette y un croissant aún intacto. Sobre la misma mesa, a un lado, se encontraban sus dos objetos más preciados: un antiguo y grueso cuaderno de tapa roja, y una pluma estilográfica Montblanc, que era toda una exquisitez. Solo dos personas, además del viejo, habían escrito y leído las páginas de aquel libro: su padre Domenico y su abuelo Aurelio.
—Hola, papá, ¿qué haces aquí?
Vincenzo lo miró aletargado, por un instante no supo qué decir. Le tomó un momento acomodar sus ideas y enfocar el rostro de su hijo, pero cuando lo hizo sus ojos se tornaron chispeantes.
—¡Dante!, ven siéntate —le pidió entusiasmado—. ¿Qué quieres tomar?
—Nada papá, gracias. Será mejor que nos vayamos —puntualizó sin rodeos—. Hay mucha gente preocupada por ti, ¿sabes?
El viejo se sintió desconcertado por el tono adusto que utilizó su hijo.
—Pero… si tú estás aquí y tu madre está en casa, ¿por quién más deberíamos preocuparnos? —alegó el anciano, levantando los hombros.
Dante no dijo nada, respiró profundamente y se agachó junto a él, quedando ambos a la misma altura. Tomó una de sus manos apretándola con suavidad entre las suyas y alzó su cabeza para verlo a los ojos.
—Papá, no puedes desaparecer de esta manera, me tenías con el corazón en la boca… ¿Acaso me quieres matar del susto?
Vincenzo le sostenía la mirada, pero su hijo dudaba que estuviera comprendiendo.
—La señora Metzler me llamó para avisarme, se quedó mal con tu desaparición. —Al escuchar aquel nombre en boca de su hijo, su rostro se tornó rubicundo.
—¡Esa arpía no se preocupa por nadie! —vociferó—. ¡Yo sé lo que busca, desde el primer día! —aseguró el viejo, que miró a los lados y se acercó al oído de su hijo: —¡Espera que me muera para robarme el cuaderno!...
—Cálmate, papá, nadie quiere quitarte nada. La señora Metzler es una buena mujer, que tiene mucho trabajo ocupándose de cada uno de los residentes. No es justo que hables así de ella.
—¡No quiero que esa bruja toque mis cosas, y ninguna de sus horribles enfermeras! ¡Y punto!
—Tranquilo papá —insistió, posando una mano sobre su hombro—. ¿Has tomado tu pastilla esta mañana?
La pregunta sorprendió a Vincenzo, que al escucharlo relajó súbitamente las cejas y giró su cabeza hacia otro lado. Después de una breve pausa, el viejo volvió a mirarlo.
—¿Cómo están Marisa y los niños? —sonrió—. Hace mucho que no los veo.
—Por suerte todos están bien. Juanjo y Cande a esta hora deben encontrarse en el colegio, y Marisa llevaba a su madre a un control médico.
—Ya veo. Y tú, ¿cómo estás?
—Podría estar mejor si no te escaparas.
—Es que quería verte hijo y tú ya no vienes a visitarme.
—Papá, si hablamos por teléfono seguido.
—No es lo mismo…
—Estoy con mucho trabajo. En cuanto pueda pasaré con tus nietos a visitarte. Ahora termina el café, así te tomas la pastilla y nos vamos de regreso.
—¡Lástima que tu madre no viniera! —se quejó el anciano—. Has visto cómo es ella, le gusta quedarse en el jardín y pasar tiempo con sus plantas.
—Papá, mamá murió hace varios años —le recordó con suavidad. Vincenzo no dijo nada, ambos se quedaron en silencio por un rato, y luego Dante continuó:
—¡Bien! ¿Dónde tienes las pastillas?
—¡No las quiero! No puedo pensar con claridad cuando las tomo.
—¡Las indicó el médico y debes tomarlas! ¡No puedes estar espaciando los horarios! ¿Entiendes?
—Tengo que hablar contigo. Necesito contarte algo, y si me das la pastilla lo olvidaré.
Dante se puso de pie con lentitud y sin quitarle los ojos de encima, rodeó la mesa para ocupar la silla que le había ofrecido al llegar.
—De acuerdo —le dijo, mientras se acomodaba en la butaca—. Conversamos, me cuentas todo, y después te tomas la medicación y nos marchamos de regreso. ¿Tenemos un trato?
—Sí.
—¿Y qué es lo que quieres contarme?
—Necesito hablarte sobre una mujer.
—¿¡Una mujer!?
—Sí.
—¿¡Qué mujer!? ¿No me digas que es por ella que te escapas?...
—La más importante de mi vida.
—Y ahora, qué idea se le metió en la cabeza —pensó Dante—. ¿Es mamá?
—No, ella nada tiene que ver con esto —le rebatió el viejo, y fue entonces cuando un aire reflexivo lo envolvió—: Deberíamos llamarla a tu madre para avisarle que estamos demorados, que aún no prepare el almuerzo.
—No papá... —inició su hijo, quiso recordarle que estaba fallecida, pero al final no lo hizo—. Nada. No te preocupes, yo la llamo.
El anciano le agradeció con una sonrisa antes de darle un par de sorbos al café.
—¿Vamos?
—¿Adónde?
—Tienes que conocerla.
—¡Qué! ¿Ahora?
—¡Sí! —le contestó el viejo sonriente, y agregó—: Ella, está aquí.
Su hijo comenzó a observar las mesas cercanas con detenimiento, luego, se inclinó hacia su padre y casi en un susurro le preguntó:
—¿Está en la cafetería?
—Cerca —dijo el anciano, justo al terminar su café, y exclamó—: ¡Andiamo! —al tiempo que tomó el cuaderno y la estilográfica y salió a paso ligero perdiéndose entre la gente por el pasillo norte.
—¡Espera papá!... ¡Espera! —Dante, hizo una seña al garzón y dejó un gran billete sobre la mesa que cubría el servicio y algo más. Se zampó el croissant y salió masticando tras su padre.
El suéter rojo resultó ser un gran aliado para no perderlo de vista. Apresuró la marcha y logró darle alcance llegando al primer piso.
Recorrieron juntos el larguísimo pasillo pasando por varias salas sin entrar en ninguna de ellas.
—Creo que no es buena idea que nos presentes ahora.
—Tonterías, hijo, ya casi estamos por llegar.
Avanzaron algunos metros antes de pararse frente a uno de los accesos, a mitad del corredor.
—¿Es aquí? —le preguntó Dante susurrando.
—Sí. Entremos.
Recorrieron juntos el larguísimo pasillo pasando por varias salas sin entrar en ninguna de ellas.
—Creo que no es buena idea que nos presentes ahora.
—Tonterías, hijo, ya casi estamos por llegar.
Avanzaron algunos metros antes de pararse frente a uno de los accesos, a mitad del corredor.
—¿Es aquí? —le preguntó Dante susurrando.
—Sí. Entremos.
Ingresaron a la sala y se encontraron con una multitud. Estaban amontonados y sacaban fotografías. Luego una guía, que hablaba en inglés, condujo al gentío a una habitación contigua. El sitio quedó vacío a excepción de una joven, de unos veinte años, que se encontraba sentada sobre una banqueta ubicada en una esquina del salón. Vincenzo miró a su hijo y moviendo su cabeza en dirección de la jovencita, le dijo: —¡Aquí la tienes! ¡Es ella! —La muchacha, al sentirse observada, alzó la vista hacia ellos y desde la distancia saludó con un gesto de cortesía, como dándoles la bienvenida.
Dante no podía creerlo. Se acercó a su padre y le murmuró al oído: —Papá, es muy joven para ti ¿Y qué hace aquí sentada?
—¡No! —exclamó Vincenzo, y lo miró contrariado—. ¡Yo te hablo de ella! —le dijo, señalando con su mano el muro junto a la joven.
Dante avanzó boquiabierto, observando el vidrio antibalas sobre la pared y el cuadro detrás de este.
—¿La Gioconda?
—No se llama así.
—Bueno… La Mona Lisa.
—Lisa, solo Lisa —puntualizó su padre, y agregó—: En la antigua Italia, Madonna, quería decir virgen y su diminutivo, Monna, significaba señora. ¿Entiendes hijo? La Mona Lisa, es la señora Lisa.
—Pero… ¿Cómo es que sabes esto?
—Todo está aquí, en el cuaderno de mi abuelo y mi padre —dijo, sacudiéndolo delante de su cara—. Deberíamos llamar a tu madre para que venga, a ella le encantan los museos.
Dante no le contestó, tenía la mirada fija en el retrato, —es maravilloso —pensó, mientras su padre ojeaba el cuaderno:
—¡Sé que está por aquí! ¡En algún lugar lo tengo! —refunfuñó el viejo—. Es el texto que tradujo Vasari sacado de la escritura especular que usaba Leonardo, donde expone el pensamiento de Da Vinci sobre Lisa.
—¿Va, Vasari? ¿Y qué diablos es eso de la escritura especular?
—Espera, espera —le dijo Vincenzo, mientras pasaba las páginas de atrás hacia delante con rapidez. Y aunque no era posible advertir detalles, sí algo de su contenido: fotografías, textos manuscritos, gráficos a mano alzada y recortes de viejos periódicos. Algunas hojas estaban repletas de escritura hasta en los márgenes y en disímiles direcciones, en otras había lo que parecían cálculos y fórmulas interminables. Las páginas pasaban por primera vez ante los ojos de Dante, como impulsadas por el viento; fascinado, no podía dejar de mirarlas, hasta que las arrugadas manos de su padre se detuvieron.
—¡Aquí está! —dijo al fin.
Dante reparó en aquella hoja amarillenta, de escritura prolija y trazo florido, mientras su padre lo miraba con una expresión de satisfacción que le iluminaba el rostro.
—Espera, déjame que te lo lea —resolvió el viejo, que antes aclaró su garganta para pronunciar textual:
«La joven gentil, tenía, además, una particular belleza para mí. Los rasgos faciales equilibrados, la tez blanca y un gesto de serena jovialidad. Una cabellera ámbar que caía sobre sus hombros, mezclándose con la transparencia de su velo. Para los paseos con su esposo, lucía un largo vestido negro que le rozaba los pies y que, en la parte superior, se abotonaba hasta el cuello. El uso reiterado de esa prenda era para mí un verdadero misterio, y ansié entender qué razones llevaban a esta mujer a esconder su cuerpo dentro de aquella vestimenta sin colorido. Y al final lo comprendí, y acepté el encargo de pintarla.»
—¡No entiendo papá! ¿Adónde quieres llegar con todo esto?
—Hijo, este texto es la punta que desentraña algunos de los misterios sobre Lisa.
—Sigo sin entender… ¿Qué misterios?
—El de la ropa oscura que usaba, y el de esa sutil sonrisa, que Leonardo también comprendió.
—¿Y cuál es?
—El marido de Lisa, Francesco, había ejercido cargos gubernamentales relacionados con la familia Medici, en ese momento exiliada. El gobierno de Florencia, que temía el regreso de los Medici, proclamó la persecución y encarcelamiento de sus colaboradores. Por este motivo, tanto Lisa como Francesco debían pasar inadvertidos. Así surgió la utilización de esas modestas prendas.
—¿Y qué tiene que ver su enigmática sonrisa en todo esto?
—Mucho —aseguró Vincenzo—. La verdad es que la misma expresión que la inmortalizó, también casi terminó por delatarla. Ella intentó, lo mejor que pudo, disimular su alegría, pero nunca lo logró por completo. Lisa, estaba embarazada. Sus prendas no solo la ocultaban a ella de sus enemigos, también protegían el fruto dentro de su vientre, a nosotros, su descendencia. Por ese motivo es la mujer más importante de mi vida, de la tuya, y de toda nuestra familia.
—Tú me quieres decir que La Gioconda, La Mona Lisa, o como se llame, ¿es mi retatarabuela o algo así?
Vincenzo afirmó con un leve movimiento de cabeza.
Su hijo clavó los ojos en el suelo y se quedó en silencio. Luego, contempló el cuadro por varios minutos hasta que su padre le advirtió:
—Nadie debe saberlo, sería muy peligroso si descubrieran que este no es el cuadro original.
—¡Qué! ¡¿Cómo que no es la pintura?! —dijo Dante ya alterado.
—Debes bajar tu voz, hijo, las paredes oyen, decía mi padre. —Y ambos miraron de reojo a la joven en el rincón, pero, aunque estaba allí parecía ausente, ensimismada en su teléfono móvil.
Se dirigieron al pasillo y caminaron hacia uno de los extremos, donde se encontraban las escaleras. Mientras avanzaban, Vincenzo continuó:
—El retrato de Lisa siempre estuvo en poder de nuestra familia, y bien protegido —dijo el viejo, con un aplomo absoluto.
Dante, aunque aturdido, comenzó a balbucear por lo bajo, mientras negaba con su cabeza. Un segundo después algo en él se desató:
—Esto es una locura papá, ¡basta! Te llevo de regreso a la residencia. ¡Vamos!
—¡Te digo la verdad! Sé que es difícil de creer, pero me queda poco tiempo y luego tú estarás a cargo de todo. Por favor…
Dante se detuvo en seco y lo increpó:
—¿Y dónde está la pintura? ¿Tú la has visto? ¡Dime!
El anciano bajó la cabeza.
—No, nunca la he visto y me arrepiento por eso. Tuve miedo de ir, miedo a volar. Pero en los años sesenta mi padre viajó a Suiza, y él sí pudo verla…
—¡¿El abuelo Domenico?!, pero sí siempre fue un tiro al aire. La abuela decía que era un fresco, un tarambana...
—¡Sí, el abuelo Domenico! ¡Y no te atrevas a cuestionarlo! —le dijo el anciano irritado.
Con un gesto de fastidio, Dante cortó la conversación de cuajo.
—¿Me oyes? ¡Dante! —exclamó Vincenzo, que se puso rojo de rabia al ver que su hijo, su propia sangre, lo ignoraba como a un orate—. ¡Non capisci niente! —le asestó por la espalda, mientras Dante apuraba el paso, bufando como un toro y masticando frases que al final nunca soltó.
Salieron del Louvre sin dirigirse la palabra. Tomaron un taxi hasta la residencia geriátrica, donde la señora Metzler los esperaba:
—Deje que le ayude a bajar señor Gherardi —dijo Metzler con la sonrisa retenida —. Deme el libro, así puede agarrarse mejor con ambas manos.
El viejo al escucharla se aferró al cuaderno con firmeza, la mujer intentó tomarlo e insistió y así terminaron inmersos en un forcejeó aparatoso, grotesco. Al final, Metzler, al ver que Dante la observaba, desistió.
—¡Dios mío! ¡Qué mal carácter tiene este hombre! —espetó la regordeta mujer—. Después se caen o se golpean y, ¡¿quién tiene que correr?!, ¡¿a quién le vienen a reclamar los familiares?! —despotricaba Metzler, haciendo ademanes con sus manos, mientras entraba a la residencia detrás del viejo.
Ambos se fueron sin saludar a Dante, que se quedó mirándolos hasta que se perdieron tras las puertas. Por un momento pensó en seguirlos, pero no tenía caso continuar peleando. Montó nuevamente el taxi y se marchó.
La casa estaba en silencio aquel sábado. Marisa y los niños en el veterinario con Benji, y Dante trataba de hacer algo de limpieza en el desván, para mantener su mente ocupada.
Ya había pasado medio año del incidente en el Louvre, y dos meses de fallecido llevaba su padre. No pasaba un día sin recordarlo, se sentía afligido, quizás por las ausencias que tuvo para con él en sus últimos años.
Tras su muerte, el cuaderno y la estilográfica desaparecieron. La señora Metzler llevó adelante una investigación, interrogó a cada uno de los residentes y a todo el personal, pero las pertenencias de Vincenzo no fueron encontradas. Con el paso del tiempo, Dante, fue perdiendo las esperanzas, y la angustia solía atormentarlo cuando pensaba en la posibilidad de que, aquellas reliquias familiares, jamás aparecieran. Era como perder a su padre por segunda vez.
Esa mañana había transcurrido tranquila, hasta que el motor de un automóvil se apagó en el frente. Un minuto después, el timbre resonó por todas las habitaciones, y luego una vez más.
—¡Sí! Ya voy, ya voy —refunfuñó Dante, al bajar del altillo por la estrecha escalera. Se dirigió por el pasillo hacia la entrada, sacudiéndose el polvo de la ropa, y cuando abrió la puerta se quedó extrañado: había dos hombres con trajes oscuros, parecían agentes del gobierno. Uno de ellos traía un maletín.
—Buen día, el señor Dante Gherardi, ¿verdad? —preguntó el más alto de los hombres. El dueño de casa no le respondió.
—Vea, mi nombre es Walter Gómez Campbell y mi socio italiano aquí, es el doctor Nicola Stella, ambos somos abogados de su padre…
—El abogado de mi padre, es Henry…
—¡Sí! Henry Latimore, ¿cierto? He oído sobre él de boca del señor Vincenzo —lo interrumpió Gómez Campbell—, pero nosotros somos otros abogados de su padre.
Dante lo miró con desconfianza, y enseguida Stella se inclinó para extraer del portafolio un sobre de color maíz, que le cedió a su colega.
—Esto es suyo —afirmó Campbell al extendérselo. Dante no lo tomó.
—Tengo expresas instrucciones, que me dejó su padre, de entregárselo solo a usted. Debo insistir.
Gherardi, le arrebató el sobre de mala gana, pero al sentir su peso demudó la actitud. Comenzó a palpar el papel como si pudiera identificar de esa manera su contenido. Su respiración se aceleró en el mismo instante que cortó de un tirón la boca del sobre.
—¿Señor Gherardi? —exclamó Gómez Campbell. Pero el hijo de Vincenzo no despegaba sus ojos del interior de aquel sobre.
—¡Signore! —insistió el otro, el más pequeño. Al escuchar la lengua natal de su padre, alzó la cabeza para mirar a Stella directo a los ojos. El italiano agregó:
—Abbiamo bisogno di parlare con Lei… ¿Mi capisce? — Dante, asintió con un gesto y se hizo a un lado para dejarlos pasar.
Cuando el resto de la familia regresó, la casa estaba en silencio. Marisa entró primero, al instante Benji y los niños pasaron junto a ella como una tropilla, directo a la cocina. La mujer, aseguró la puerta y se dirigió por el pasillo en busca de su esposo, pero la trampilla del altillo estaba cerrada. De pronto, todo el bullicio ocasionado por los críos cesó.
—¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? —exclamó Marisa—. Seguro que rompieron algo —pensó.
Al llegar a la sala vio a los niños inmóviles bajo el dintel que daba a la cocina, Benji detrás de ellos echado y en silencio. Se le heló la sangre al advertir que ambos miraban hacia dentro fijamente, y a un mismo punto. Con rapidez pasó de una habitación a la otra, para encontrar a su esposo desconsolado, que lloraba cerca del fregadero. Aquella imagen dejó turbados a los niños que jamás habían visto a su padre en semejante estado. Marisa imaginó que podría tratarse de un desahogo tardío. Se acercó y no dijo nada, solo lo abrazó. El hombre estrelló su rostro en lágrimas contra el pecho de su esposa, sin cesar su llanto. En una de sus manos sostenía el libro de su padre, y en la otra la exquisita estilográfica Montblanc. Ahora le pertenecían.
Muchas de las páginas de aquel cuaderno estaban dedicadas solo a él, con fotografías desde su nacimiento hasta la adolescencia. Repleto de textos de puño y letra de su padre: cartas, anécdotas, vivencias y consejos, el corazón completo de Vincenzo abierto y entregado a su hijo en forma de libro.
Benji, al verlos entrelazados, se aproximó y encajó su peludo cuerpo entremedio de ellos, sosteniéndose solo con sus patas traseras. Los niños se miraron entre sí y corrieron hasta sus padres, sumándose los cinco en un abrazo que pareció eterno.
—¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? —exclamó Marisa—. Seguro que rompieron algo —pensó.
Al llegar a la sala vio a los niños inmóviles bajo el dintel que daba a la cocina, Benji detrás de ellos echado y en silencio. Se le heló la sangre al advertir que ambos miraban hacia dentro fijamente, y a un mismo punto. Con rapidez pasó de una habitación a la otra, para encontrar a su esposo desconsolado, que lloraba cerca del fregadero. Aquella imagen dejó turbados a los niños que jamás habían visto a su padre en semejante estado. Marisa imaginó que podría tratarse de un desahogo tardío. Se acercó y no dijo nada, solo lo abrazó. El hombre estrelló su rostro en lágrimas contra el pecho de su esposa, sin cesar su llanto. En una de sus manos sostenía el libro de su padre, y en la otra la exquisita estilográfica Montblanc. Ahora le pertenecían.
Muchas de las páginas de aquel cuaderno estaban dedicadas solo a él, con fotografías desde su nacimiento hasta la adolescencia. Repleto de textos de puño y letra de su padre: cartas, anécdotas, vivencias y consejos, el corazón completo de Vincenzo abierto y entregado a su hijo en forma de libro.
Benji, al verlos entrelazados, se aproximó y encajó su peludo cuerpo entremedio de ellos, sosteniéndose solo con sus patas traseras. Los niños se miraron entre sí y corrieron hasta sus padres, sumándose los cinco en un abrazo que pareció eterno.
Dante jamás le mencionó a su familia la visita de aquellos abogados, que ahora eran los suyos. Tampoco les habló del sobre con las pertenencias de su padre, para lo cual inventó un supuesto hallazgo, que incluía al personal de limpieza de la residencia geriátrica.
Los letrados le entregaron un maletín repleto de documentación, que supo mantener a resguardo. En el interior de este, se hallaba toda la información sobre los bienes que Vincenzo le había dejado: títulos de propiedad, uno en Venecia, dos en Roma y un antiguo atelier abandonado en Montmartre. Otros, daban detalles sobre pagos de impuestos y documentos bancarios de todo tipo, entre ellos una cuenta millonaria en Florencia. Entreverado, en esa abrumadora cantidad de papeles, se asomaba una boleta de color verdoso y bordes ajados; en ella figuraba la fecha de la última apertura de una bóveda: «15 de marzo de 1964», y la firma del visitante junto al estampillado de un banco suizo: Domenico Gherardi.
© 2019 Pablo Alejandro Pedraza
Buenos Aires, Argentina

Te gusta esta Obra
TU y otros 16 reaccionaron a esta obrar

Seguir al autor
218 usuarios estan siguiendo al escritor
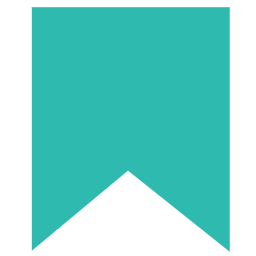
Recomendar Obra
Recomenda a tus amigos
Sugerencias
Solo obras que no has leido